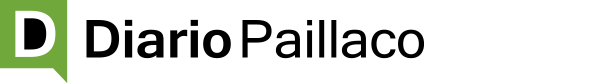En abril del año 2006, César Carrasco Álvarez sobrevivió al volcamiento de la embarcación que tripulaba junto con otras cinco personas, de las cuales cuatro murieron. Esta es la crónica del último naufragio de Carrasco, narrada por su hijo.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 8 mesesEsta crónica fue escrita como trabajo final del Taller de Escritura de No Ficción de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral de Chile, que dicta el periodista Rodrigo Obreque Echeverría.
El texto fue actualizado para su publicación en Grupo Diario Sur.
Por Emanuel Carrasco Bórquez
Primer acto: El hombre más rudo que conozco
Desde que tengo memoria, mi papá ha trabajado lejos de nuestro hogar ubicado en la costa de Valdivia, en jornadas que en teoría eran de veinte por veinte, porque la mayor parte de las veces pasaba más de un mes afuera y apenas una semana en la casa.
Recuerdo que durante sus breves regresos me llevaba al cine, a la playa o al circo, pero lo que más nos gustaba hacer era pescar. Es un poco extraño que pudiéramos encontrar placer en eso, considerando que él pasaba la mayor parte de su tiempo lejos de nosotros pescando y preparando anzuelos y jaulas para capturar centollas, bacalaos y otras criaturas del mar. Donde fuera que me llevara, siempre me gustó que el hombre más rudo que conozco me contara cómo pasaba sus días cuando estaba lejos de nosotros, su familia.
Mi viejo es el segundo hijo de María Álvarez y Alterano Carrasco, mis abuelos, y el único de los tres que nació en Argentina. Mi abuela me ha contado que vivir en Río Grande fue difícil, ya que al ser una mujer valdiviana no estaba acostumbrada a la nieve.
Mi papá suele recordar que cuando niño salía a buscar huesos de animales para calefaccionar lo que ellos humildemente llamaban casa. Fue en Tierra del Fuego que comenzó a ganar sus primeros pesos, ayudando a algún que otro vecino, como reponedor en algún local y en el muelle, su primer acercamiento al mundo pesquero.
A pesar de las carencias que tuvo que pasar de joven, recuerda con mucho agrado su estadía allá y siempre me habla de la vez que se construyó un trineo, el que usó hasta su último invierno en el extremo sur del mundo.
Segundo acto: el Cuca
César Carrasco Álvarez, mi papá, es un hombre de muy pocos amigos. Se lleva bien con mucha gente, pero con nadie tanto como para traerlo a la casa. Sin embargo, existe un amigo con un apodo que he escuchado desde siempre, aunque no se hable mucho de él: el Cuca. Mi mamá dice que de no haber sido por el naufragio, hubiese sido como un tío para mí. Él me conoció, pero lamentablemente yo no lo recuerdo, porque tenía tan sólo dos años la última vez que me vio.
Mi papá conoció al Cuca a los 13 años, cuando mis abuelos regresaron a Chile el año 80. Volver a Valdivia significó una nueva oportunidad para él. Allí terminó octavo básico y al poco tiempo dejó los estudios para dedicarse a trabajar. Por su afinidad al muelle, comenzó a introducirse cada vez más en la pesca artesanal. En muchas oportunidades, mi papá y el Cuca trabajaron juntos y se apoyaron en momentos difíciles.
La última vez que se vieron fue en la madrugada del 24 de abril del 2006. Iban con otras cuatro personas a bordo de la embarcación Santa Isabel II, cerca de Cabo Tamar, a unas 170 millas náuticas de Punta Arenas.
.jpg)
Tercer acto: quilla
El naufragio comenzó ese 24 de abril con un fuerte viento que hacía crujir la madera de la embarcación de casi 15 metros de largo, moviendo de un extremo a otro las cosas que no estaban sujetas a algo firme. La luz de la lancha era como la primera estrella que aparece cuando cae la noche, solitaria en el inmenso mar azul.
—Estaba a punto de acostarme cuando comenzó todo. El mar se sentía distinto y, como si fuese un aviso, un viento me golpeó en la cara. Me había puesto unos calcetines de lana que me había regalado tu mamá, un pantalón que me llegaba un poco más abajo de las rodillas que ocupaba para dormir en el barco, una polera manga larga y un gorro para tapar mi pelá.
Mi papá ha naufragado cuatro veces. Esta noche de abril de 2023, a 17 años de la tragedia, le pedí que me cuente cómo fue el más terrible de todos esos naufragios.
—Me preocupé por el oleaje, subí donde el capitán y le dije: ‘Oye hueón, tenemos que irnos de acá, esta hueá está mala’. No pasaron ni 10 segundos cuando una ola gigante golpeó la embarcación. Nos dejó casi volteados. Con eso, ya sabíamos lo que se venía, una ola más grande. El capitán agarró la radio para mandar un mensaje de ayuda y en ese mismo momento comencé a sentir eso en el estómago de cuando subes una montaña rusa. La ola se acercaba. De un tirón saqué al capitán con ventana y todo afuera de la cabina. Yo alcancé a salir por la puerta que daba a cubierta— prosigue.
Cuando salieron, la gran ola terminó por dar vuelta la lancha.
Mi viejo y el capitán se subieron al casco de la embarcación y se sostuvieron como pudieron, agarrados de la quilla. Mi papá dice que esa fue posiblemente la noche más larga de su vida, la más amarga de los cuatro naufragios que ha vivido, porque en ninguno de los anteriores había muerto alguno de sus compañeros. Esta vez, en cambio, cuatro de sus compañeros fallecieron, incluido su amigo Cuca.
Cuando la noche se fue, se llevó consigo el mal clima. Había olas pronunciadas, pero nada en comparación con la que provocó el naufragio. Durante el día siguiente hablaron poco de lo sucedido con el capitán. En general abundaba el silencio. Hablaban lo justo y necesario para mantenerse con vida.
—Con el capitán pasamos el primer día agarrados a la quilla. Era tan filosa que costaba aferrarse— me dice. La quilla es una pieza de metal o madera que va de popa a proa en la parte inferior del barco.
A esas alturas el verano era un lejano recuerdo. En abril, como casi todo el año, el clima en Magallanes se mantiene frío. La temperatura oscila entre los 10 y 5°C durante el día y en la noche desciende entre los 3 y 0°C.
—Cagado de frío y un poco más calmado, me puse a ver qué había alrededor. Ahí fue cuando lo vi: el cuerpo de mi amigo flotando en el agua, agarrado a la lancha por una cuerda que tenía amarrada en el pecho.
Mi papá es un hombre de aproximadamente 1,72 de altura, robusto y fuerte por el trabajo que ha desempeñado durante años. Siempre ha sido protector, divertido, poco sentimental y algo mañoso. Su voz es un poco profunda y clara. Mientras me relata lo sucedido tiene una actitud de calma y de aceptación a lo que ocurrió.
(18).jpg)
Cuarto acto: la roca
La corriente fue moviendo la embarcación, hasta que en un momento se acercó lo suficiente a una roca. Esa roca fue su salvación. Tuvieron que saltar para subirse a ella, con el riesgo latente de caer al mar. El capitán, que sabía nadar bien, se lanzó primero. Para eso se aferró a la superficie, que no tenía más de dos metros de altura, mientras mi papá, que nunca ha sido un hábil nadador, de un solo salto logró con éxito subir también.
Con la ropa mojada, el viento pegándoles fuerte y sin nada para comer ni beber, el día se les hizo muy largo y angustiante. En algún momento de la jornada se percataron de que la roca tenía cochayuyo, así es que en la desesperación por comer algo cortaron con los dientes la parte superior del alga, el lunfo, guardando un poco por la incertidumbre de no saber si serían encontrados pronto.
Cuando cayó la noche trajo consigo lluvia y un viento helado que hizo que mi papá y el capitán se abrazaran para mantener el calor. El viento lo sentían en sus rostros como si una lija les surcara la piel y sus pies estaban completamente empapados y arrugados. A mi papá le dolían las uñas de las manos y los pies por el agua, lo que se sumaba a un agudo dolor muscular causado por tiritar durante dos días completos.
—Sentía nudos en los brazos, piernas y abdomen— cuenta.
Al llegar el amanecer del tercer día del naufragio sin haber podido dormir, mi papá comenzó a recordar cómo fueron los últimos momentos de su mejor amigo, el Cuca, y de los otros tres tripulantes que murieron.
Se despertaron alrededor de las cinco o seis de la mañana, como es costumbre en la pesca. Desayunaron todos juntos pan tostado con mantequilla, dulce de mora y té. Su jornada de trabajo fue como la de cualquier otro día: revisar las redes de pesca, organizar lo que tenían en la lancha y fumar un cigarro para pasar los momentos de ocio. En la tarde, a uno de sus compañeros se le ocurrió hacer sopaipillas y entre todos prepararon una típica once del sur de Chile. Fue en ese momento cuando comenzó la tragedia.
De vuelta en la roca, en la madrugada de ese tercer día del naufragio, mi viejo dice que mientras contemplaba la salida del sol “Escuché la voz del Cuca diciéndome ‘Pelao’, y lo vi ahí parado al borde de la roca”.
-Le pregunté si venía por mí y riendo me dijo que deje de hablar hueás, que no era mi momento. Le pedí perdón y en silencio se desvaneció entre la lluvia y la luz del amanecer. Nunca más lo volví a ver.
Luego de la aparición de su amigo, la lluvia continuó cayendo hasta que un rato después sólo quedaba un poco de viento, algunas olas y el sabor a sal en su boca. Entre la desesperación, la falta de sueño, el hambre y la sed, mi papá intentó tomar agua del mar, pero su cuerpo la rechazó y vomitó. Cada cierto rato sentía que su estómago se quejaba por la falta de alimento, así que volvió a comer cochayuyo.
A su lado, el capitán comenzó a quedarse dormido y a respirar tan lento que parecía que se le iba el alma. Asustado, mi papá lo sacudió para que se mantuviera despierto y no lo dejara solo.
—Morir de frío debe ser de las maneras más tranquilas de fallecer. En un momento ya dejas de sentir tu cuerpo, ya no hay dolor, no hay miedo, sólo dejas de respirar— dice.
Cuando llegó la noche, comenzó a pensar en mi mamá. Le angustiaba la idea de que pudiera quedar sola con un niño de dos años y que yo nunca tuviera una figura paterna.
(14).jpg)
Quinto acto: un mal regalo
Mi mamá, Soledad Bórquez, cumple años el 26 de abril. A lo largo de los años, a pesar de la distancia que los separaba, mi papá siempre la llamaba en su cumpleaños para saber de ella. Esta vez, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. No había llegado la tan esperada llamada de mi viejo. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ella, así es que se comunicó con su jefe en busca de respuestas. Fue en ese momento que recibió la noticia. Así me lo cuenta:
—Un escalofrío me recorrió al enterarme de que tu papá había sufrido un accidente. Fue como si un nudo se formara en mi garganta, inexplicablemente opresivo. Mientras escuchaba las palabras del otro lado del teléfono, era como si estuviera sumergida en agua, sintiendo una desolación abrumadora. Logré captar fragmentos de lo que me decían. Habían enviado una avioneta para sobrevolar la zona, con la esperanza de encontrar alguna pista.
Tras esa llamada, mi mamá decidió compartir la preocupante noticia con mis abuelos, que vivían al lado, y los hermanos de mi padre, que también viven en Valdivia.
El aire en la habitación se tornó denso; la ansiedad era palpable y podía sentirse en sus respiraciones. La espera, caracterizada por su lentitud atormentadora, comenzó a adentrarse en ellos. Las agujas del reloj avanzaban con dolorosa calma y el tiempo se estiraba de manera insoportable.

Sexto acto: resiliencia
Cuando los primeros rayos del sol del cuarto día del naufragio iluminaron el horizonte, mi papá sintió que sería un día decisivo. El clima se mostraba generoso, sin obstáculos que los hicieran invisibles.
Su presentimiento se hizo realidad cuando una lancha divisó su silueta en la roca, se acercó a rescatarlos y comunicó el hallazgo a la Armada. En la embarcación fueron acogidos por manos amables que les entregaron ropa seca para que pudieran cambiarse y alimentos para sus estómagos, que sólo habían recibido trozos de cochayuyo.
Los tripulantes de la embarcación estaban haciendo un asado esa madrugada en que se produjo el rescate, pero al percatarse del estado de mi viejo, le recomendaron que tomara sopa.
—No estuve tres días naufragando para llegar a comer sopa habiendo asado— les respondió mi papá.
Los tripulantes sonrieron y aquel momento de resistencia ante la adversidad quedó grabado en su memoria como una muestra de su carácter indomable.
Cuando el personal de la Gobernación Marítima de Punta Arenas llegó a buscarlos, mi papá y el capitán estaban abrigados y alimentados. El informe de la Armada consignó: “El 27 de abril de 2006 a las 07:30 horas recaló al muelle Santos Mardones la LSG Punta Arenas, perteneciente a la Armada de Chile, con los dos sobrevivientes del accidente identificados como el patrón de pesca artesanal Sergio Vargas Rosas y el pescador artesanal César Carrasco Álvarez, además del cuerpo sin vida del pescador Rubén Figueroa Barría”.
Rubén Figueroa Barría era el nombre del Cuca, el mejor amigo de mi papá. De sus otros compañeros, Marcos Gómez Sotomayor, José Hernández Burgos y Víctor Cid Lara, sólo fue encontrado posteriormente el cuerpo de este último.
Al llegar de regreso a Valdivia, el 29 de abril de 2006, a mi papá lo aguardaba un cálido recibimiento. Mi mamá, mis tíos y mis abuelos estaban esperándolo en nuestra casa, con los corazones ansiosos y los ojos llenos de emoción. Cuando mi madre vio a mi viejo, de sus ojos brotaron lágrimas y sus brazos lo envolvieron con fuerza.
Al sentir el cálido abrazo de la mujer que amaba, la madre de su hijo, mi padre por fin sintió el calor de su hogar y pudo descansar. Juntos atravesaron el umbral de la casa y allí en el interior, sin despegarse de los brazos de mi madre, el pescador que le ganó a la tormenta, el sobreviviente de cuatro naufragios, el hombre más rudo que conozco, se ha mantenido firme y resiliente hasta el día de hoy.
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
181652