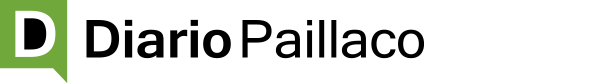En Coyhaique, leer algo distinto a lo que había en la escuela estaba prohibido. Las historietas o las revistas Ecran de mamá. Pero uno aprendía más del mundo de lo que se imaginaba. (Reminiscencias de Óscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de un añoDesde la verdura intensa de los árboles viejos que ya son verdaderos harapos del Coyhaique del tiempo de Ibáñez, quería uno seguir siendo niño en aquellos remotos años cincuenta de la infancia.
Eran tiempos cómodos y ponderados, con misales en las manos y rodillas doliendo sobre las maderas duras de las bancas de la capilla. Un primo rico se daba el lujo de mandar a pedir a Comodoro todos los números de Billiken, El Peneca, el Okey. En esos tomos tan preciados descubrí La dama del perrito de Chejov, y El oso de Faulkner, cuando aquel pariente se dignaba prestármelos. Aún no llegaba el momento de mi histórica suscripción a ese Peneca que venía envuelto en papeles blancos formando un cilindro y que esperaba ansiosamente cada quince días.
Me quedaba leyendo hasta altas horas de la madrugada a la luz de un foco de mano, embozado bajo la sábana, con cautela máxima para no ser descubierto en el delito del desvelo. Ahí devoraba el Billiken y también los números de El Peneca, esos que costaban cien pesos. Y me sorprendía con los gangsters de New York y el desenfadado Pipo enfrentado a los excesos de Jack Mandolino. ¡Basta, dejadle descansar, usaré con él otro sistema! Gritaba el jefe. Tiempo después me identifiqué con Patoruzito, el indiecito semidesnudo de las pampas, aprendí lo que era una boleadora y un ombú, y gané mi primer antihéroe en su adversario Isidoro, el porteñito engominado. Civilización contra barbarie.
.jpg)
El teniente Cambell al frente de sus oficiales, no me permitía sonreír ni un segundo, abastecido por las rugientes panteras negras y junto a sus maharajás y sus invitados. Lejos de ahí, Kim Kador y su partida de caza, llegaban a tocar las primeras sendas de la selva, justo cuando el conejo de la suerte y el gordo Curro Matamoros pasaban por ahí, lo mismo la horda de Kimanchú sobre el perdido desfiladero del diablo. ¡Oh terroríficas figuras animadas que no cesaban nunca de pasar! Poseo sólo cuatro de esas historietas conmigo. Y una docena de Penecas que son ya verdaderos trofeos de la niñez coyhaiquina, y que pude adquirir sin mucho trámite en uno de los puestos de miseria del Persa Bío Bío por lo menos unos cuarenta años después.
Aprendí desde entonces a pronunciar la palabra canillita, y entendí rápidamente por qué un niño inválido que vendía periódicos por las calles apoyándose en una muleta, era capaz de transformarse en el Capitán Maravilla con sólo pronunciar la palabra mágica Shazam (Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Marte). Ya en su investidura de héroe poderoso repartía puñetazos a la peor ralea de maleantes que se ocultaban en los meandros de un barrio marginal. No sé si saldría luego la versión chilena del capitán, creo que no. Aunque sí tuve la suerte de conocer a mi amigo Álvaro que contribuyó con creces a aclararme el asunto, jugando ambos a ser Shazam de tejado a tejado en el segundo piso de su casa de Coyhaique. Una tarde para el olvido, se arrojó con todo desde el galpón de la casa vieja de Dussen y se fracturó una pierna. Álvaro debería tener a estas alturas unos 82 años si calculo bien.

Mis libros de lectura de la escuela primaria venían también de Argentina, como todas las cosas de aquel Aysén medio gaucho, ché. Y me acostumbré a que la bandera patria aparezca siempre en la primera página de esos libros, edición tras edición. Pronto surgiría por ahí la Eva Perón. En la pobre biblioteca de mi escuela de la calle Prat, donde todos los libros alcanzaban a caber en unos cuantos estantes de pino al lado del viejo piano que aún permanece ahí, no había me-

jor momento para mí que el de entregarme a repasar las páginas de un álbum de fotos color pastel dedicado a aquella primera dama caritativa de moño perfecto y sonrisa angelical, que venía a ser como la reina del mundo, y que tantos años después reviviría para mí en la espléndida novela Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez.
Pero también pasa por esa vida la Editorial Sopena, con sus libros a dos columnas en los que leí Los miserables, El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, y la Editorial Kraft, que publicaba cuentos japoneses y poemas chinos con delicadas ilustraciones, y aún más tarde, mi encuentro con En busca del tiempo perdido, traducido por Pedro Salinas, en los libracos en cuarto mayor de tapas de cartón y hermosa letra, tal vez de la casa editorial Salvador Rueda, mal me engañe la frágil memoria. Pronto llegarían Trilce, El Canto General, El Romancero gitano y Marinero en tierra, unos tomitos en rústica de cubiertas grises, con sello de Losada, tiempos dichosos en que los libros de poesía eran tan baratos.
Mi infancia pertenece también a la voz de Carlos Gardel en las rocanolas de unas cantinas prohibidas, una voz que venía desde la eternidad, y ante la que lloraban de auténtica pena los borrachos despechados, y sus películas, vistas una y otra vez por el mismo público ávido en el único cine del pueblo, a la luz de las estrellas. Aquí me quedo, para contarles que la historia de Carlitos se comienza a armar en silencio cuando viaja de Marsella con su señora madre –doña Bherta Gardés– rumbo al Río de la Plata. Cuando llegó a la Argentina el tango aún no tenía letra y lógicamente… tampoco tenía voz. Era el tiempo de los payadores. Esos antiguos petirrojos callejeros de las rúas y las barriadas. Gardel caminaba fantoche y engominado. No sé si se pintaría los ojos.
.jpg)
En aquel tiempo, poco antes de que la radio nos dijera que Perón había sido derrocado, y cuando las arcas repletas de lingotes de oro empezaban a vaciarse en el Banco Central de la Nación, gracias a la más variada suerte de corruptelas y a la mano munificente de Santa Evita, el viejo Somoza era recibido con toda pompa en Buenos Aires, y Perón llenaba para él la Plaza de Mayo con un millón de personas. Qué suerte la de estar ahí, en medio de la palabra muchedumbre.
El año 1956 mataron a Somoza, y Perón huyó, temeroso de su mala estrella. Corrió a refugiarse en brazos de Trujillo a la República Dominicana. Mientras tanto, Isabelita Martínez, a quien Perón había conocido en Panamá en un night-club, cuando iba precisamente rumbo a Managua, llegó a convertirse en presidenta de la ácida patria argentina. Una cabaretera presidenta. Y después, las desapariciones masivas, los prisioneros lanzados desde los aviones en alta mar, enterrados en bloques de cemento en el fondo del Río de la Plata.
Uno quiere seguir siendo niño y es imposible. Enredados en libros y revistas pasan los ominosos rostros de los tiranos y arregladores de cifras millonarias, los poderosos delincuentes con corbata que nos gobernaron.
¿Tendrá algo que ver Shazam en todo esto? ¿O tal vez el engominado Isidoro, símbolo del chico Light de los años 50? ¿Qué puede estar haciendo en medio de ese horror El Peneca y los dibujos de Coré, tan lejos del infierno ahí en la vieja librería de los Casas, un casi símbolo coyhaiquino, donde funciona hoy el banco de Chile?
El delicado sortilegio de los encuentros no me puede dejar indiferente, pues al mismo tiempo de referirme a esas salvajes contradicciones, vivía enamorado de las revistas de mamá, que guardaba celosamente detrás de la máquina Singer. En ese lugar sagrado, tañían las campanadas melancólicas de las últimas abuelas y el campanario viejo hacía despertar a los trasnochados. Cuando las cortinas dejaban asomar los minúsculos granos de polvo en suspensión de la tarde y el silencio engranaba justo en medio de los bostezos de los gatos, Coyhaique encendía las luces de la Singer en casi todas las casas del vecindario. Mamá y su pedal. Parece que la escucho. Pero mi vista se iba siempre a perder allá detrás, donde estaban los estampados. Una pequeña bibliotequita recogía revistas y libros que la abuela había traído de Sarmiento y el aroma rancio se mezclaba con el leve zumbido de los pedales de la máquina.
Y en medio del frufrú de las telas, yo me quedaba mirando engolosinado las figuras angélicales de Sandra Dee y la Marilyn, de la Bárbara Edenm, la Montiel, la Bardot. Yo pedía más, quería que Zsa Zsa Gabor y Kim Novak entraran por la puerta y que la Taylor me sonriera y también la Loren y la Hepburn sin condiciones. Libros, revistas, colores y nieblas parduzcas de la imaginación y la adolescencia.
Un niño que aprendía de Shazam y Gardel, de la Eva Duarte y el amigo Alvaro de Coyhaique, del Billiken y el Patoruzito, del Intrépido Peneca y de la manivela de la máquina Singer, entreverado con las rockanolas de Buenos Aires, y lleno de planes para ser una especie de Patoruzito y su amigo engominado, junto al oso de Faulkner o a Jack Mandolino.
Las montañas cercanas estaban infestadas de bandidos y malos pensamientos. La escuela fue siempre ese pretexto de corrección y urbanidad, lejos de la corrupta engañifa, de la sensual rocanola de los sábados o de las portadas escabrosas de la revista Ecran.
¿Quién podría haberse negado a ese escándalo pecaminoso?
OBRAS DE ÓSCAR ALEUY
.jpg)
La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).
Para conocerlos ingrese a:
Oscar Hamlet, libros de mi Aysén | Facebook
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
171123