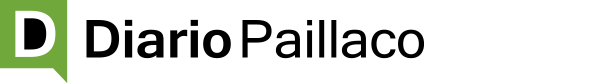Estudiantes de entre 9 y 14 años caminaron a su suerte desde el internado en Futrono hacia la zona cordillerana. Cincuenta años después se reúnen para recordar.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de un año“El 11 de septiembre de 1973 doña Irma pasó adelante, al escenario y nos dijo que tomáramos nuestras cosas y nos fuéramos para la casa”.
Ese fue el inicio de un inesperado y duro viaje de 50 kilómetros a pie, que un grupo de niños de localidades rurales de la comuna debió emprender en el delicado y riesgoso ambiente en un Chile donde acababa de ocurrir el golpe militar.
Son insospechados y sorpresivos muchos testimonios de personas que vivieron el 11 de septiembre de 1973 y que hoy emergen en el contexto de la conmemoración de los 50 años de ese hecho que marcó a Chile para siempre.
Entre esos testimonios, Grupo DiarioSur accedió a los recuerdos de la experiencia compartida por un grupo de vecinos y vecinas de Futrono, quienes hace medio siglo eran estudiantes internos en la entonces escuela Nº71, hoy Colegio J.M. Balmaceda.
Quienes por eso años eran niños, en su inocencia se vieron obligados a regresar de improviso a sus hogares en apartados sectores rurales de Futrono el mismo día de la acción militar.
Un café que esperó por 50 años
Un café es siempre bien recibido en una tarde nublada de septiembre.
Esa fue la invitación a la que respondió un grupo de antiguos compañeras y compañeros de escuela que en la década de 1970 compartieron la vida en el internado del establecimiento ubicado en calle Balmaceda.
En Pastelería y Cocinería Alejandra se dieron cita siete de los 12 niños que el 11 de septiembre de 1973 debieron caminar a sus casas, desatendidos por parte de los adultos en un día especialmente delicado, armados de valor y entendiendo que solo unidos podían avanzar con cierta seguridad.
Pedro Alarcón Muñoz, más conocido por su apodo “Calule”, en 1973 tenía 11 años y cursaba tercer año básico, se encontraba junto a su hermano Juan Segundo, un año mayor y que sufría una discapacidad en una de sus piernas.
.png)
Oscar Delgado Flores, alias “Perico”, tenía 14 años y cursaba octavo básico. Él estaba acompañado de su hermano Hernán, de 12 años del cuarto año básico.
María Alejandra Rosales, de apenas 9 años pertenecía al tercer año básico. Desde 1987 reside en Canadá.
María Inés Quechuyao Vásquez, a sus 10 años también estaba en tercer año básico. Ella caminó junto a su hermano Moisés, de 11 años, quien asistía a cuarto año.
En el grupo también estaba Juana Vásquez Contreras, de 12 años y que cursaba cuarto año básico.
Han pasado décadas, pero los recuerdos permanecen. Por eso decidieron reunirse este 2023 para traer al presente una experiencia que los marcó en su niñez hace 50 años.
Todos debían irse a sus casas
“Saben qué cabros, 'ta mala la cosa. Mataron al Chicho”.
Ese fue un comentario al pasar, en algún momento entre el mediodía y la tarde, que hizo el entonces auxiliar de la escuela, Germán Riquelme, según recuerda Pedro Alarcón.
Sin embargo, los niños se preguntaban quién era el Chicho. Muy pocos relacionaron que se refería al Presidente Salvador Allende.
Todo adquirió un matiz más sombrío cuando la directora del establecimiento, al finalizar una actividad conmemorativa, dio una inesperada instrucción a la totalidad del alumnado.
“Todo empezó ese día 11 de septiembre celebrando el Día del Profesor. Había un acto en la escuela y después que terminó, se subió al escenario la señora Irma Ferreira. Ella era la directora de la escuela y nos dijo que teníamos que irnos a nuestras casas a resguardarnos”, recuerda María Inés Quechuyao.
La razón que la directora entregó para tal medida era que en el país había una situación difícil y debían desocupar el establecimiento.

“Había habido un golpe y los militares se iban a hacer cargo del país. Iban a andar en las calles y por lo tanto, nosotros no teníamos que andar afuera. Si nos encontraban en la calle podía ser una situación difícil para nosotros”, señala.
Era día martes, la instrucción para los jóvenes internos fue recoger sus cosas e irse a sus casas.
Así lo hicieron y salieron a la calle, no muy seguros de qué iban a hacer, preocupados por la posible llegada en cualquier momento de los militares.
En las afueras de la Escuela Nº 71 coincidió un grupo de niños que tenía sus domicilios en distintos puntos hacia la zona cordillerana de la comuna.
Un estudiante de nombre Juan Carrasco y la alumna Doraliza Vega organizaron a los niños que decidieron marchar a pie desde ese mismo instante.
Era alrededor de las 14:30 horas y el improvisado grupo lo conformaron 12 niños y niñas de entre los nueve y los 14 años de edad, determinados a llegar a sus casas ubicadas entre Mariquina -a siete kilómetros de Futrono- hasta Curriñe, distante 50 kilómetros.
“En Futrono estaba todo desolado y en silencio. Había toque de queda”, enfatiza Juana Vásquez contextualizando el ambiente en que se encontraban cuando salieron del poblado.
Un encuentro con los militares
El juvenil grupo enfiló por camino de ripio, cargando sus pesados bolsos. Avanzaron los primeros cuatro kilómetros y llegaron hasta el río Quimán, cruzado por los llamados Puentes Mellizos.
De pronto, un fuerte ruido de motores los sobresaltó.
Una rápida evaluación de la situación les hizo temer que fueran camiones del Ejército que avanzaban en la misma dirección que ellos. Las advertencias de la directora resonaron en sus cabezas: “Los militares no debían verlos en el camino”.
“Uno de los chicos que iba con nosotros dijo ¡oye, escondámonos debajo del puente! Y nos metimos todos debajo del puente. Efectivamente, eran los milicos. Cuatro camiones iban pasando. Nosotros los vimos por las hendijas del puente hacia arriba”, recuerda claramente María Inés.
Los niños esperaron unos minutos hasta que alguien subió al camino a cerciorase de que no hubiera más camiones cerca. No avistaron nada más y decidieron seguir caminando.
Desde ese momento tuvieron la precaución de identificar, mientras avanzaban, lugares a orillas de la ruta dónde pudieran esconderse en caso de aparecer nuevos vehículos militares.
Si al iniciar la caminata lo hicieron con preocupación, ahora a los niños se les sumaba el miedo. Sin hablar, trataban en lo posible no hacer ruido, algo inevitable en el camino hecho de ripio. Hasta que una de las menores del grupo (nueve años) alcanzó su domicilio.
"Fui la primera en llegar porque vivía en Llasquenco”, dice María Alejandra Rosales y un poco más adelante, en Mariquina, sucedió lo mismo con un compañero de nombre Mario Jara.

“Ahí nos pasó una talla curiosa. Alguien le pidió a Mario Jara que volviera con algo de pan y un cuchillo. Estuvimos como una hora esperando y nunca apareció; así que seguimos caminando”, relata María Inés Quechuyao.
Entonces, pareció que la suerte aliviaba el esfuerzo, ya que los alcanzó por la ruta un tractor que tiraba de un coloso.
Los niños les pidieron un aventón y las personas del vehículo de carga les dijeron que los podían llevar hasta el cruce de Cerrillos, así que el grupo subió.
La ilusión y el descanso se rompieron demasiado rápido, ya que tan solo al iniciar su avance el tractor, sus operarios comenzaron a pelear, dejando en evidencia que estaban borrachos.
Esta situación asustó a los niños que saltaron al camino para retomar la caminata, pues era mejor seguir solos que mal acompañados.
Miedo al león y un salvador en la noche
Rememorando, concuerdan que al pasar por el sector de Cerrillos comenzó a oscurecer. El siguiente tramo se llamaba la Cuesta de Arena o Cuesta de Caunahue, nombre que en las jóvenes mentes infundía un particular temor ante dos amenazas muy recurrentes en los relatos de la gente rural.
“Decían que ahí penaban y que salía el león”, indica María Inés, lo que llevó al grupo a juntarse lo más cerca posible unos de otros a fin de que, en caso de aparecer un puma, pudieran enfrentarlo unidos en una parte de la ruta que en ese tiempo era flanqueado por altos árboles y densos matorrales que lo hacía ver tenebroso.
“Pasamos con mucho miedo, con esa incertidumbre de que no nos saliera el león y que nadie nos vaya a penar tampoco. Todo el mundo decía que ahí salía una mujer”, agrega en referencia a los relatos escuchados de los mayores sobre una imagen fantasmal, que podía espantar a quienes se internaban de noche por ese camino.
Ya pasado el aterrorizante trecho y más allá del puente Caunahue, el grupo se detuvo nuevamente. “Pasamos a pedir agua a la casa de la familia Chicao”, aclara Juana Vásquez. Avanzando unos metros se encontraba la casa de don “Lito” Cocio.
“Siempre voy a estar agradecido de que Calule pasara a pedir pan”, asegura Hernán Delgado. Se refiere al afortunado hecho en casa de un conocido vecino: Teófilo Cocio Leal, don “Lito”.
Él se convirtió en un salvador en ese viaje nocturno en horas del primer y más tenso toque de queda.
Impulsado por el hambre y por el hecho que su familia tenía amistad con Don “Lito”, Pedro “Calule” Alarcón les dijo a sus compañeros que pasaría a pedir algo de comer para continuar la caminata.
.png)
Sorprendido por la aparición del pequeño Pedro, a esa hora y en las complejas circunstancias que estaba viviendo el país, “Lito” Cocio le pidió que se quedara en su casa junto a sus compañeros.
“Él decía que en Llifén los carabineros no nos iban a creer que éramos estudiantes”, relata Pedro Alarcón. Inmediatamente el matrimonio salió de la casa a convencer al grupo de quedarse con ellos.
“Nosotros no queríamos pasar. Él salió con su señora y nos dijeron que teníamos que entrar, porque si llegábamos a Llifén nos iban a tomar presos y quizás no íbamos a salir de ahí”, complementa María Inés.
“Y empezó a mirar los rostros ¿Quién eres tú? ¿y tú? ¡Mira Ana son todos niños conocidos! Pasen nomás”, dice Juana Vásquez sobre ese encuentro en medio de la noche, cuando don “Lito” y su esposa los reconocieron.
Como los niños habían insistido en su decisión de continuar la marcha, el vecino ya endureció la voz y prácticamente los obligó a entrar a la casa.
“Nos alimentaron, nos convidaron camas para dormir. Los chicos en una pieza, nosotras en otra. Al otro día nos levantamos, nos dieron desayuno y don “Lito” nos acompañó a Llifén”, reconoce agradecida María Inés Quechuyao.
Desde Llifén a Curriñe
El trecho desde Caunahue a Llifén se hizo, al igual que el día anterior, en silencio. A pesar de ir acompañados por un adulto, éste no les hizo comentario alguno, tal vez para no entrar en detalles de lo que ocurría en Chile y no preocupar aún más a los niños.
“Para qué iba a estar contando cosas que a lo mejor nosotros no entendíamos”, refuerza Moisés Quechuyao.
Teófilo Cocio los despidió en Llifén esa mañana, con la relativa seguridad de no haber sido controlados en el retén, por lo que podían seguir su camino a casa.
Un poco más adelante fueron trasladados hasta Chollinco por un tractor, y nuevamente a emprender la caminata. En el sector El Arrayán estaba la casa de Juana Vásquez, frente a donde hoy está el fundo Bellavista.
De allí en adelante, por el cansancio propio de la jornada anterior y el esfuerzo que reanudaron el día 12 de septiembre, Juan Alarcón, hermano de Pedro, sentía mucho dolor producto de la discapacidad que tenía en una pierna, por lo que la marcha del grupo se ralentizó para adaptarse a su ritmo.
Así continuaron hasta Santa Juana, donde estaba el hogar de los hermanos Alarcón. “Mi mamá se puso a llorar cuando vio a Juanito cómo yo lo llevaba”, cuenta Pedro “Calule” Alarcón, agregando que la piel de sus hombros estaba irritada producto de haber cargado durante todo el trayecto con los bolsos de ambos.
A continuación, en el sector de Cudico quedó Doraliza Vega y en la que era la “Población” de Arquilhue (que hoy no existe) estaba el domicilio de María Díaz y su hermano Erasmo.
Luego en la administración del Fundo Arquilhue se quedó Juan Carrasco, por lo que el grupo se redujo a cuatro niños, quienes vivían en Curriñe: los hermanos Moisés y María Inés Quechuyao y los hermanos Óscar y Hernán Delgado.
“Seguimos hasta Curriñe y llegamos a las tres, tres y media de la tarde, saliendo de Futrono como a las dos y media del día 11 de septiembre”, recuerda María Inés; es decir, más de 24 horas después de salir de la escuela.
“Ha pasado el tiempo y nunca me atreví a contar esto"
“No teníamos idea de qué era un golpe de Estado. No teníamos idea de qué era un toque de queda. No sabíamos por qué los militares se iban a hacer cargo del país”, recalca María Inés como una forma de retratar el perfil de ese grupo de niños.
“Yo creo que ha sido para nosotros una cosa totalmente importante en nuestras vidas. Nos marcó y sin embargo, esto no tiene absolutamente nada que ver con política”, es la conclusión a la que llega Moisés Quechuyao a 50 años de ese sufrido viaje.
“Uno era niño y era más niño de lo que hoy es una persona de 12 años”, dice Hernán Delgado. “Éramos campesinos. Eso nos hacía ser muy inocentes”, añade María Alejandra Rosales.
No todos habían contado esta parte de sus vidas a sus familias siquiera. “Ha pasado el tiempo y nunca me atreví a contar esto. Era como que habíamos hecho algo malo. Hasta hace muy poco lo pude conversar”, comparte Juana Vásquez.
Pedro Alarcón dice que hace un tiempo le contó a un hijo esta experiencia. “Le empecé a contar, me acordé de ustedes, me acordé que éramos como hermanos y se me cayeron unas lágrimas, me emocioné”, revela.
“Tengo sentimientos encontrados con la directora y con los profesores ¿Qué habría pasado si los milicos nos hubieran pillado? Hicimos un tremendo viaje bajo nuestra propia responsabilidad”, cuestiona María Inés Quechuyao.
“Todos creían que por estar internos estábamos seguros. Entonces fue una tremenda impresión para todos”, añade Juana Vásquez sobre las reacciones de los padres al ver a sus hijos llegar a sus casas y escuchar sus relatos de cómo se aventuraron solos corriendo riesgos insospechados.
Después de compartir esos recuerdos de hechos compartidos hace 50 años, la imagen y la cronología de esas dos jornadas queda completa para los siete amigos que se reunieron a recordar junto a un café.
“Le debemos la vida a “Calule” y a don "Lito”, declara María Inés Quechuyao.
“Gracias a Dios no había gente mala”, replica Pedro “Calule” Alarcón.
.png)
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
164938